Pues aquí os dejo el principio de mi segunda novela (es de aventuras, acción y ciencia ficción), he optado por saltarme la introducción ya que no creo que os interese demasiado. Al final dejaré un link a la página de compra del libro por si os ha interesado y queréis una lectura para este verano, además de apoyar a este pobre desgraciado que vino a parar aquí y que le estáis contagiando el sida (está en formato digital, tapa blanda y dura). Solo un apunte más, la novela tiene algunas ilustraciones en su interior, para quien le guste ver dibujitos, evidentemente están en blanco y negro. Espero que os entretenga al menos cuando vayáis a cagar y queráis leer algo.
¿Quién puede hablar en nombre de la humanidad?
Esto se preguntó un gran hombre sabio hace ya muchos años. Su respuesta, sincera, lógica e inteligente, como cuantas dio; analizaba diversas alternativas. ¿Debe ser el líder de la nación más poderosa? ¿O quizá la persona más inteligente? La respuesta que él proporcionó, o mejor dicho, que ellos llevaron a cabo, fue consensuar un mensaje elaborado de la forma más simple entre un grupo de eruditos. Un mensaje que, a grandes rasgos, era una carta de amor a las estrellas y a quienes allí, entre ellas, pudieran morar.
Yo me pregunto…, ¿acaso la humanidad no habla ya de sí misma con su historia y sus cotidianas acciones? ¿Por qué molestarnos en ofrecer una imagen de nosotros mismos que solo transmite una ínfima parte de lo que realmente somos? Sencillo, siempre nos ha asustado lo que puedan pensar los demás sobre nosotros. Y, en este contexto, ¿acaso no sería cualquier ser humano capaz de hablar en nombre de todos? Ese humano, sin saberlo, sería un fiel reflejo de nuestros defectos y virtudes. Evidentemente, no proporcionaría una respuesta ideal, sino una respuesta sincera; y he aquí mi pregunta que en verdad es respuesta: ¿Y no sería una de nuestras mayores virtudes la sinceridad?
Sinceridad… Una virtud que nos afanamos en destruir por culpa de nuestro miedo. Si algún día logramos evolucionar como especie y sociedad, no será por nuestra tecnología o por nuestros descubrimientos científicos; será porque, después de muchos milenios, logramos ser sinceros no solo a ojos de los demás, sino a nosotros mismos.
Colonia de Amazonis Planitia,
Marte, nueve de marzo, 2041.
Prólogo
—Una cosa más, Arthur —me dijo mi jefa de gabinete del partido político sentada en su despacho—. El partido creyó oportuno enviarle a usted debido a su excelente curriculum en el ayuntamiento de Boston y su fenomenal estado físico.
—Sí, señora —asentí—. En unos días me harán una serie de pruebas físicas y mentales.
—Estoy convencida de que las pasará sin problemas. —Sonrió—. Hay algo que me inquieta enormemente y más aún al señor Presidente.
—¿De qué se trata? —pregunté intuyendo una petición directa del mismísimo presidente de mi nación.
—¿Qué sabe acerca de Thong?
—Es, o mejor dicho, era un conglomerado de empresas chinas, americanas y unas pocas europeas y japonesas. Aunque en su origen fueron seis empresas chinas, más tarde se unieron compañías de distintos países con el propósito de investigar científicamente de forma conjunta y, al mismo tiempo, colonizar Marte y la Luna. Su último presidente, el señor Uematsu, ostentó su cargo durante treinta años hasta que la empresa desapareció el mes pasado. Se especula con que el revés que sufrió Thong hace siete años, cuando se firmó el acta mundial de prohibición de los robots humanoides e inteligentes, fue el causante de que acumulase pérdidas millonarias en bolsa a lo largo de estos últimos años debido a sus inversiones en robótica.
—Perfecto. Hay algo más que solo sabemos tres personas dentro del partido, contigo serán cuatro.
Tragué saliva y comencé a sudar.
—El señor Uematsu se suicidó la semana pasada en su residencia de Kioto. La noticia se ha mantenido en secreto debido a un peculiar detalle. —Mi jefa sacó de un cajón una hoja de papel arrugada, la abrió y extendió el brazo para que la leyese—. Es una transcripción.
“Siento vergüenza y no de morir. A mis 68 años he llevado una vida plena y me enorgullezco de haber empujado a la humanidad hacia las estrellas. Aunque solamente se hayan dado un par de pasos en este largo camino, ya queda menos por recorrer que cuando comenzamos hace sesenta años.
Me avergüenza la fatal desaparición de esta empresa que dirigí con gran placer casi toda mi vida. Siento dolor por quienes comenzaron con nosotros su sueño y ven que parte de este y de su pasado se esfuma; pero no sintáis desazón, las bases de cuanto construimos ya se asentaron hace tiempo y sobrevivirán.
He sido infame al mancillar el honor de mi familia. En cuanto Thong desaparezca, nuestros secretos se harán públicos sin demora. Décadas manteniendo el hermetismo, diseñando planes junto con las mentes más brillantes que ha dado la humanidad y, en un par de días a lo sumo, se irán al traste todos nuestros esfuerzos. Y lo peor será el recuerdo que perdurará sobre mí como el mayor encubridor y estafador de la historia. ¿Cómo puedo hacer comprender a un planeta entero que mi trabajo fue en aras de preservar su actual modo de vida y evitar males mayores? A menudo soy incapaz de explicármelo a mí mismo, sobre todo con lo que descubrieron allá arriba hace cinco años. No estamos preparados para eso…
¡Maldita sea! Nos ha trastocado cada plan que teníamos en marcha. He intentando buscar una solución, por desesperada que fuese, y temo haber llegado tarde. Cuando caiga el velo de secretismo impuesto en Marte que yo, personalmente, ordené imponer, se desmoronarán las barreras que sujetan esta frágil y corrompida sociedad.
Si alguien lee estas palabras, háganle saber a mi hija que, aunque me equivoqué en los medios, siempre tuve la mejor de las intenciones para con la Tierra. Tan solo yo fui el culpable, y lo pagaré con mi vida.
Ocurra lo que ocurra, sepan que Marte es el futuro de la humanidad. Cuiden de aquella gente, o el planeta rojo será nuestra tumba. Adiós.”, leí en la nota.
—¿Tan importante es lo que ocultan en Marte? —pregunté.
—No lo sabemos. Algunos gobiernos están al tanto y, o no lo saben, o no quieren decírnoslo. Me huelo que Uematsu tenía razón al afirmar que nadie en todo el planeta lo sabía. Y aquí es donde te necesitamos.
—¿Quiere que, además de negociar, haga espionaje?
—Más o menos. Nos gustaría que se lleve un dispositivo especial con el que podrá contactarnos de forma directa cuando se halle en la superficie de Marte. Haga su trabajo e indague un poco más. Infíltrese entre sus habitantes, congenie con ellos, haga amistades y trate de averiguar qué saben sin levantar sospechas. ¿Podrá?
—No sé… Yo no tengo experiencia en ese campo…
—Si lo hace bien, habrá un jugoso puesto para usted al volver. —Permanecimos en silencio unos segundos y, luego, añadió—: El señor Presidente necesita un nuevo vicepresidente. Y puede que quien ostente ese cargo acabe siendo el candidato ideal del partido de cara a las próximas elecciones generales.
I
Hastiado, cansado, exasperado, agotado, aburrido, harto… Normal, aquello era una lata de sardinas, o al menos me lo fue pareciendo al cabo de los primeros siete días de viaje. Por este motivo, tomé la decisión de programarme una rutina de ejercicios a pesar de que nunca fui un hombre deportista. Así, al menos, relajaría mi cuerpo y mente.
La luz artificial aumentaba su brillo indicándonos el devenir de un nuevo día, después me aseaba y hacía mis necesidades en un rudimentario aseo que había en mi camarote. El siguiente paso era desayunar, por lo que acudía al comedor de la nave, escuchando el retumbar de los motores por los pasillos, para disfrutar de un agradable almuerzo gracias a la compañía de mis compañeros de cometido: el doctor Häusler y la doctora Liú. Entre diversos comentarios y especulaciones, los tres compartíamos unos minutos junto con una taza de café y varios sucedáneos de bollería; ya que el sabor que tenían aquellos supuestos croissants no se asemejaba de modo alguno a lo que había probado durante años en mi Boston natal. Al menos fue de agradecer que se tomaran la molestia de tener algo de variedad en cuanto al desayuno se refiere. Aparte de café, había zumo, té, leche, cacao, napolitanas (también con un sabor horrible), mermelada y mantequilla; estas dos últimas, más agradables al paladar que el resto de alimentos.
En ocasiones, nuestros minutos de charla matutina se transformaban en horas y, cuando acabábamos, acudía a la sala de ejercicio que había en la nave. Su propósito, como bien indicaba su nombre, era el de ejercitarse y, aunque todo el navío estaba diseñado con forma circular y movimiento rotatorio para simular la gravedad terrestre y así no perder masa ósea y muscular durante el trayecto entre la Luna y Marte, era de agradecer aquel pequeño habitáculo que hacía las labores de gimnasio; además, poseía máquinas similares a las que se pueden encontrar en este tipo de negocios.
Allí es donde me decidí a pasar la mayor parte de la mañana. Digo mañana por nombrarla de algún modo; sin embargo, las horas diurnas eran similares a las terrestres dentro de lo que podía simular la nave. De este modo, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, la iluminación iba aumentando gradualmente. Unas horas después, allá sobre las 6 de la tarde, la luz de las salas se iba atenuando lentamente dando paso a la noche, momento en que reinaba la penumbra. Sobra decir que, como es lógico, se podía controlar la iluminación de cada estancia de forma manual y, en caso de emergencia, este falso ciclo de día y noche era ignorado por el ordenador de abordo. Aunque lo encontré extremadamente agradable como mecanismo con el que no perder la noción del tiempo, ni el pasar de los días, durante las tres semanas que duraba el trayecto; el cual era tan breve gracias a los últimos hitos en propulsión en el vacío que se habían llevado a cabo en Marte; pero que a mí, un hombre de otro tipo de ciencias, las políticas, me traían sin cuidado, al menos cuando emprendí aquel viaje. Reconozco que apenas una década atrás, allá por el 2086, o incluso hace solamente cinco años, en el 91, era todavía impensable desplazarse entre Marte y la Tierra en tan poco tiempo.
La relación con mis dos compañeros se podría catalogar de peculiar debido a que ellos se movían en otros ámbitos de la vida que a mí jamás me atrajeron. El doctor Häusler, de nombre Dagobert, que deseaba que le llamásemos simplemente Dago; era un austriaco que hablaba un inglés peculiar. Su acento me pareció cómico al principio, para días después encontrarlo curioso e incluso atractivo.
Siempre me gustaron las mujeres, quizá por mi educación cristiana chapada a la antigua; aunque desde que me había divorciado hacía seis meses, decidí abrirme a las diferentes oportunidades que me brindase la vida. En este sentido, reconozco que Dago despedía un encanto peculiar.
Era un hombre alto, recio, de potente mirada clara y expresiva; su pelo canoso y corto encajaba a la perfección en su semblante, como si ambos estuviesen hechos el uno para el otro; al igual que sus hombros y espalda. Medía alrededor del metro ochenta y, pese a sus cuarenta y ocho años de edad, gozaba de una envidiable forma física. Deduje que este último hecho era el culpable de que hubiese sido encomendado a esta misión ya que, aparte de pruebas mentales, también tuvimos que superar ciertas pruebas físicas. Días más tarde, descubrí que era toda una eminencia en su campo de estudio: la biología. Juraría que le escuché hablar sobre genética con la doctora Liú; mas no estoy completamente seguro dado que no presté demasiada atención a la conversación al tratarse de un asunto que escapaba a mis conocimientos.
Mi otra compañera, la doctora Mìili Liú, se comunicaba en un perfecto inglés y, aunque me avergüence reconocerlo, su dicción superaba a la mía. Según ella misma explicó durante un desayuno, había estudiado en diversas universidades repartidas por diferentes puntos del planeta. Aparte de ser nativa en mandarín, dominaba el inglés, español y, recientemente, había comenzado a tomar clases de francés. Joder, al lado de aquellas dos personas, yo era un completo zoquete. Si malamente sabía hablar inglés, como para intentar aprender otro idioma.
Liú estaba doctorada en geología y filosofía. Era una mujer esbelta, con un cabello oscuro que caía hasta sus hombros, marrones ojos rasgados y un metro sesenta y ocho de altura, apenas nueve centímetros más menuda que yo. Contaba con cuarenta y cinco años a sus espaldas, lo cual me resultó difícil asimilar debido a que apenas lucía unas discretas arrugas en torno a sus párpados y la comisura de los labios cuando sonreía. Por eso, durante los primeros días de viaje, estaba plenamente convencido de que tenía mi edad, treinta y siete años, o incluso menos; admito que envidié su aspecto. En aquellos días de nervios y ruidos en la nave, justo al dejar atrás la Luna, descubrí que en mi flequillo asomaban tres canas. Puede que, por culpa del divorcio y los disgustos, hubiese envejecido a marchas forzadas en el transcurso de los últimos seis meses, o puede que simplemente ya me tocara.
A la semana de viaje, y casualmente cuando comencé a ejercitarme, los motores de la nave dejaron de tronar. Liú me explicó, mientras trotábamos en las cintas de correr, que la nave había alcanzado su velocidad máxima y el silencio reinaría unos días hasta que nos acercásemos a Marte, entonces, comenzaríamos a decelerar.
Habitualmente, después de las dos horas de deporte que realizaba en compañía de los dos científicos, nos duchábamos en el vestuario que poseía la sala de ejercicio y que era el único lugar de la nave con duchas instaladas; por lo que era un vestuario mixto. Hecho que me causó pudor al principio y que, superado, resultó en una alegría para mis ojos.
Luego, al acabar de ducharme, solía acudir a la sala de observación en busca de tranquilidad donde leer o repasar mis anotaciones profesionales acerca del viaje. Básicamente, trataba de analizar las diversas estrategias que emplear a la hora de realizar mi negociación. Allí, una enorme pantalla proyectaba lo que varias cámaras, que ayudaban también a la hora de atracar la nave, recogían de más allá de las finas planchas de metal que hacían de frontera entre un ambiente acogedor, y un frío vacío mortal. Debido a la rotación constante de la nave, el ordenador de esta se encargaba de procesar la información suministrada por las cámaras y eliminaba el continuo balanceo de las estrellas. Aquello era lo más parecido a mirar por la ventana de una nave espacial cuando estas viajaban sin rotación.
Las tardes solían ser más anodinas. Comía junto con Dago y Liú, en alguna ocasión algún miembro de la tripulación nos hacía compañía brevemente; y, después, seguía leyendo algún libro con el que inspirarme en mi labor, o sencillamente ojeaba alguna película o serie televisiva que llevaba guardada en la memoria de la tablet que usaba para trabajar.
Por la noche, una breve y temprana cena con mis dos compañeros ponía punto y final al artificial ciclo de día y noche que poseía la nave.
Esta fue mi rutina en un viaje que se me antojó harto largo y pesado al no variar ni un ápice las actividades diarias, mayormente porque no había posibilidad de hacer cualquier otra cosa más que esperar a llegar a nuestro destino. Y así fue hasta el día veintidós de viaje, el veintitrés alcanzaríamos la órbita de Marte más o menos sobre las doce, hora local; si no surgía ningún imprevisto, comeríamos en suelo marciano. Evidentemente, este fue el motivo que llevó a la capitana de la nave, el copiloto y dos miembros más de la tripulación que viajaban destinados a labores de mantenimiento, a compartir con nosotros una copa de vino, de una botella que llevaban a bordo, mientras cenábamos los siete en el comedor.
Nos contaron que, piloto y copiloto, eran mujer y marido respectivamente. Ambos tenían en torno a los cuarenta años y se conocieron en la academia de vuelo, en la Tierra, con tan solo veinte. Tiempo después, cuando se graduaron, fueron ascendiendo lentamente ejerciendo como pilotos en aerolíneas comerciales; trabajos que les mantuvieron alejados sin disfrutar de la compañía del otro. Hacía cuatro años que les habían ofrecido hacerse cargo de una de las tres nuevas naves que se encargaban de transportar suministros y personas a Marte. Como eran pareja, aceptaron encantados, incluso se casaron al saber que ya no estarían días o semanas sin verse. Sin hijos, y con una residencia en Marte y otra en la Luna, aquel empleo les pareció el perfecto para ellos.
Del mantenimiento se ocupaba otra pareja, compuesta por dos hombres, quienes habían sido seleccionados por el mismo motivo. En cambio, ellos solamente llevaban siete meses en la nave debido a que la anterior pareja de técnicos decidió establecer su residencia en Marte y formar una familia.
Cuando la botella se vació, los cuatro miembros de la tripulación se retiraron, dos a trabajar y dos a descansar. Sin embargo, nosotros permanecimos charlando durante unos minutos sobre lo que nos deparaban las próximas horas y, aunque cueste creerlo, este era un tema que aún no habíamos tratado.
—Al margen de nuestras responsabilidades profesionales —comenzó Liú—, a nivel personal, ¿qué deseáis encontrar en Marte?
—La felicidad —respondí bromeando, pero en verdad llevaba mucho tiempo en su busca, incluso antes de divorciarme.
Dago se carcajeó y palmeó mi hombro derecho antes de decirme:
—Los americanos tenéis un peculiar sentido del humor. Igual hasta encuentras mujercillas verdes.
—Sí, o viejos verdes —añadió Liú—, esos están por todos los planetas.
—Sinceramente —continué—, qué busco en Marte, a nivel personal, es algo que no me había planteado. Quizá utilice este viaje como excusa para cambiar de aires, como unas vacaciones lejos de casa. No obstante, admito que mi principal motivo fue la gran oportunidad profesional que había detrás de esto. Seré feliz si todo sale bien. ¿Y vosotros?
—Debo estudiar el terreno y los posibles recursos de que dispongan en la colonia —contestó Liú—. Aunque también tengo curiosidad por los marcianos. Es una colonia tan hermética, que circulan demasiados rumores sobre ellos en la Tierra.
—¿Es eso cierto? —pregunté incrédulo por desconocer tal información.
—Así es —afirmó Dago—. Mi labor consistirá en averiguar hasta qué punto han cambiado los humanos de Marte bajo unas condiciones que difieren sobremanera de las terrestres y, si no me lo hubiesen encomendado, desearía hacerlo por curiosidad personal.
—¿Es que nunca ha ido un nacido en Marte a la Tierra? —quise saber.
—Jamás —sentenció Dago—. Cuando la colonia solicitó mano de obra, numerosos grupos de terrícolas migraron a Marte; sin embargo, no volvieron y expresaron su intención de permanecer allí.
—Vaya… —me asombré—. Puede que se deba a que les encanta aquel planeta o que han sido coaccionados de algún modo.
—Podría ser —continuó Dago—, a partir de mañana podremos comprobarlo de primera mano. Aunque no creo que esas personas se quedasen en contra de su voluntad. Según tengo entendido, la empresa que acaba de quebrar les ofreció los contratos y ellos aceptaron de buena gana.
—En tan pocos años —dijo Liú—, no esperes un cambio significativo en los humanos marcianos, Dago. Allí hay gente procedente de todas las naciones de la Tierra, así que lo normal sería encontrar a personas de cualquier raza y cultura.
—Efectivamente —asintió el austriaco—, pienso lo mismo; pero siento especial curiosidad por los descendientes de los primeros colonos. Estos llevan sesenta años expuestos a una gravedad, clima, costumbres, radiación, gases, humedad e incluso calendario distintos a los que el ser humano terrestre está acostumbrado. No espero encontrar personas con tres brazos o tres pechos, sé que su apariencia será similar a la nuestra; en cambio, a nivel genético, sí podría haber algún tipo de sorpresa.
Reímos. Minutos más tarde, tras otras bromas de Dago y mías, nos retiramos a nuestros camarotes. Aquella noche fui incapaz de conciliar el sueño. No paré de moverme en la cama sin que mi cerebro descansara un segundo. Recuerdo que pensé en cada cosa que habían expuesto mis compañeros científicos, datos que yo ignoraba y que jamás me resultaron interesantes; mas ahora cobraban un nuevo significado debido a la misión que se me había encomendado. ¿Qué guardaban con tanto celo los marcianos? ¿Por qué nadie volvía de allí? Por aquel entonces, era incapaz de comprender hasta qué punto eran de importantes las diferencias que nos separaban de la gente que vivía en Marte.
Intenté calmar mis nervios pensando que los marcianos nos verían como extranjeros de una tierra lejana, de un mundo que habían dejado atrás hacía mucho tiempo y que, en cierto modo, seguirían admirando. ¿Quién no desearía salir a pasear al campo, escuchar el canto de los pájaros, oler las flores y sentir el viento o la lluvia en la cara? Momentos completamente cotidianos en las vidas de los terrícolas, hasta tal punto de ser ignorados por la gran mayoría de nosotros; sin embargo, aquella gente daría lo que fuera por empaparse bajo la lluvia de una tormenta. Al menos esto era lo que yo pensaba antes de llegar.
Pesadillas, sudor y nervios me invadieron esa noche. Un estrepitoso accidente era el causante de que nos estrellásemos contra la superficie del planeta rojo; si no, un fallo crítico en la lanzadera de descenso nos asfixiaba.
Como apenas dormí, no requerí de alarma alguna con la que despertarme. Lo primero que hice fue ir al aseo de mi camarote y, después, a desayunar al comedor de la nave, donde coincidí con Dago, Liú y la capitana; a quien dejé constancia de mi sorpresa al descubrir que, aquella mañana, los motores de la nave rugían con mayor intensidad que en días anteriores. Me explicó que, desde hacía unas horas, nos encontrábamos decelerando con mayor intensidad para así ser capturados por la gravedad de Marte. Luego, una lanzadera proveniente de la base de Fobos nos recogería y bajaría al planeta. La mercancía que llevaban a bordo sería transportada más tarde en otra lanzadera especial destinada únicamente a ello.
Dos horas después de desayunar, nos reunimos en la sala de observación y contemplamos, anonadados, Marte. Qué hermoso era… Dago, Liú y yo nos quedamos fascinados por las magníficas vistas. Silencio e inquietud reinaron en la estancia debido al inminente descenso a aquel mundo.
Granate, escarlata, cereza, rubí, burdeos…; cualquier tono de rojo que se pudiera imaginar se hallaba en la superficie de Marte; excepto en los polos, donde un suave blanco contrastaba con el resto del planeta.
Durante diez minutos, ninguno de los allí presentes fuimos capaces de hablar, quedamos hipnotizados admirando la geografía del planeta rojo mientras orbitábamos alrededor. El corazón se me encogió cuando flotamos por encima de Amazonis Planitia, nuestro destino, la zona más llana de aquel mundo. ¿Estaría la gente que allí vivía mirando hacia arriba esperando a que nosotros llegáramos? Seguramente no, o quizá sí; incluso puede que nos convirtiéramos en el centro de atención de los marcianos durante las próximas semanas. Lo que me hizo recordar mi niñez, cuando tenía siete años y vivía a las afueras de Boston. Por entonces, como cada verano, deseaba que viniera la feria a un descampado que había no lejos de mi casa. Mis padres me daban un poco de dinero con el que comprar helados, algodón de azúcar y montar en alguna atracción con mis amigos. Tiempos que quedaron atrás junto con mis padres…
—En trece minutos llegará la lanzadera, amigos —anunció la capitana por el sistema de comunicación abstrayéndome de mis recuerdos—, les aconsejo que vayan recogiendo sus pertenencias y no olviden nada.
Sin mediar palabra, los tres hicimos caso a la capitana y nos pusimos manos a la obra. Mi pulso se aceleró según guardaba de nuevo la ropa que había utilizado durante las tres semanas de viaje. Después, el copiloto me ayudó a ponerme un traje espacial, lo que era obligatorio antes de subir a la lanzadera; así, si esta no era capaz de alcanzar su destino, el traje disponía de una autonomía de tres horas, un precioso tiempo con el que esperar a ser rescatado.
Minutos más tarde, otro aviso, a nuestros camarotes, nos anunció que la rotación se interrumpiría con el fin de permitir atracar a la lanzadera, por lo que sufriríamos ingravidez en unos segundos. Fue agradable disfrutar de aquel pequeño paseo por la nave y no tener que soportar el peso del traje y nuestro equipaje.
Sin demora, acudimos los tres al unísono por los pasillos ataviados con nuestros trajes de color azul y con una maleta, cada uno, hasta la escotilla donde estaba situada la salida de la nave y la entrada a la lanzadera. Allí nos esperaba la tripulación para despedirnos con un abrazo y deseando que volviésemos a vernos a la vuelta. Al pasar a la lanzadera, recibimos un cordial saludo del piloto y la copiloto; quienes, para ser marcianos, hablaban un perfecto inglés.
La lanzadera era pequeña pero funcional. Contaba con capacidad para ocho tripulantes, un pequeño compartimento para maletas en la parte posterior y poco más. La misma cabina de mando tenía los ocho asientos repartidos en dos filas. Decidí sentarme en el lado derecho, tras la copiloto. Dago se colocó a mis espaldas y Liú a mi izquierda. A juzgar por el silencio que reinaba en el sistema de comunicación de nuestros trajes, deduje que no era el único tenso en aquel vehículo, sobre todo cuando una pequeña sacudida nos anunció que nos separábamos de la nave en pos de caer hacia Marte. Temí que, de un momento a otro, el escaso desayuno que había tomado saliera por mi boca; incluso Dago apretó mi hombro desde su asiento y el rostro de Liú, pese a lo poco que se distinguía a través de su escafandra, reflejaba miedo.
—No se preocupen —intentó calmarnos la copiloto por el sistema de comunicación de los trajes—, esto es más divertido que cualquier atracción de feria que pueda haber en su mundo.
—¿Cuántas veces han hecho este itinerario? —pregunté intentando calmar mis nervios.
—Esta… —fue a responder el piloto; sin embargo, la copiloto le interrumpió.
—Es nuestra primera vez, si quieren decir algo para la caja negra, aprovechen ahora, después podría ser demasiado tarde.
Escuché que ambos marcianos se reían, segundos después, también lo hicieron Dago y Liú. Quise sumarme a la broma; pero no pude, mis tripas se habían descompuesto en apenas unos segundos y apretaba con fuerza los reposabrazos del asiento.
—Con este son veintisiete descensos —explicó al fin el piloto—, y más de cincuenta en simulador.
—Quince por mi parte —añadió la copiloto—, treinta y ocho en simulador. Este aparato está tan automatizado que podrían dirigirlo desde la colonia sin necesidad de piloto, así que se pueden relajar. Este viaje es incluso más seguro que sus vuelos comerciales en avión.
Tras relajar la tensión, observé que nos íbamos acercando a la atmósfera de Marte. Al ser tan tenue, apenas hubo un leve rozamiento al entrar que nos frenó lo justo para ir a una velocidad segura. Sin embargo, las pequeñas sacudidas que sufrimos, junto con el crujir del casco de la lanzadera, terminaron por aflojar por completo los esfínteres de mi cuerpo. Agradecí llevar el traje espacial para que no me delatase el olor.
Un poco después, cuando ya viajábamos por la atmósfera del planeta, y más calmado, comencé a deleitarme con el paisaje. Era todavía más hermoso de lo que habíamos apreciado desde la órbita.
—Imagino que les resultará fascinante el panorama —comentó el piloto y los tres asentimos—, lo imaginaba. Siempre que traemos terrícolas por primera vez, se quedan anonadados observando el planeta antes de descender y, como ahora, mientras nos aproximamos a la colonia.
—Así es —confirmó Liú—, es la primera vez que salimos de la Tierra y vemos un paisaje así, tan…
—Rojo —interrumpió la copiloto—, mires donde mires, solo hay rojo y más rojo. Cielo rojizo, suelo rojo, montañas rojas, piedras rojas; hasta la mierda nos sale roja.
Los tres reímos con la broma, incluso el piloto lo hizo; en cambio, la copiloto continuó:
—Ustedes tienen toda una amalgama de colores dispares en su planeta. Verde, azul, amarillo, blanco, morado… También rojo, claro; no obstante, allí la diversidad es mayor y ni saben apreciarlo.
«Esto mismo me cuestionaba ayer», pensé en aquel instante, por lo que me aventuré a preguntar:
—¿Por qué dice que no lo apreciamos?
—¿Cuándo fue la última vez que madrugaron para ver el amanecer, o salieron al campo o una colina a ver atardecer?
Los tres guardamos silencio. Un minuto después, Dago respondió:
—Creo que cuando era joven y volvía de fiesta, seguramente en Año Nuevo. Sí, juraría que fue entonces, estaba todavía borracho y decidí quedarme con mi mujer, bueno, todavía era mi novia, de pieen el banco de un parque viendo el amanecer para despejar la cabeza. Y atardecer…, pues no lo sé, he visto algunos, mayormente cuando salía de trabajar hace unos años, aunque creo que jamás me paré a ver el Sol esconderse.
—Yo estoy en la misma tesitura —afirmó Liú—, excepto que vi atardecer justo el día anterior a nuestra partida.
—Porque sabía que se iba a ir y no vería semejante espectáculo, ¿verdad? —insistió la copiloto y Liú asintió.
Permanecí en silencio meditando la respuesta. No recordaba cuándo había visto por última vez un amanecer, ni siquiera un atardecer. Había pensado sobre el asunto en cuestión el día anterior; pero no había reparado en ello antes. Siempre ocupado con mis cosas sin percatarme de lo que me rodeaba, por eso me había dejado Irene, mi mujer; por eso estaba allí, solo, a millones de kilómetros de mi hogar.
—¿Arthur? —captó mi atención Dago—. Y tú, ¿cuándo?
—Yo… —dudé unos segundos—. Pues veía atardecer con mi mujer casi todas las tardes cuando salíamos a pasear cerca de casa. Nos gustaba ver el cielo anaranjado y la brisa que corre en verano antes de anochecer. Y amanecer…, casi todos los días antes de ir a trabajar, no siempre me detenía a observarlo, claro; sin embargo, otros días, si no tenía prisa, miraba hacia el cielo.
«¿Por qué tengo que dar explicaciones sobre mi vida? ¿Y por qué narices estoy inventándome semejantes patrañas?», me pregunté notando que sudaba dentro del traje.
En aquel momento, la copiloto se giró para observarme. Pude contemplar unos ojos fríos y claros como el hielo pegados a un semblante pálido y con alguna peca; mas el cristal de la escafandra me impedía ver otros detalles, o mi propio miedo e inseguridad hizo que no observase más allá del centro de mi visión. Percibí que me fulminaba con la mirada, como si adivinase mi falacia sin esfuerzo y me dijese directamente a la mente: “No te lo crees ni tú y sabes perfectamente lo imbécil que eres, tanto por no apreciar lo que tienes, como por tener que mentir para encubrirlo”.
Una vez más, mi cuerpo se descompuso.
—¡Vaya sorpresa! —exclamó Dago apretándome el hombro—. Al final el político va a ser el más sensible de nosotros.
—El político… —escuché susurrar a la copiloto antes de volverse y lanzar una mirada de complicidad al piloto, quien ladeó su cabeza a la derecha unos segundos. Después, centró de nuevo su atención en los mandos.
¡Gracias por leer!
Si quieres apoyarme, aquí puedes encontrar mi novela: https://www.amazon.es/dp/B08CRWFR2R
te entiendo perfectamente en mi etapa Gay ponía que pollas y no me gusta señalar pero corriendo salía Rotor y Bonox a comentar y algún sarasa más . No me los quiero imaginar en un quedada la de pollas que se comerían, pero es un suponer. El quE borra sí que es maricón..........










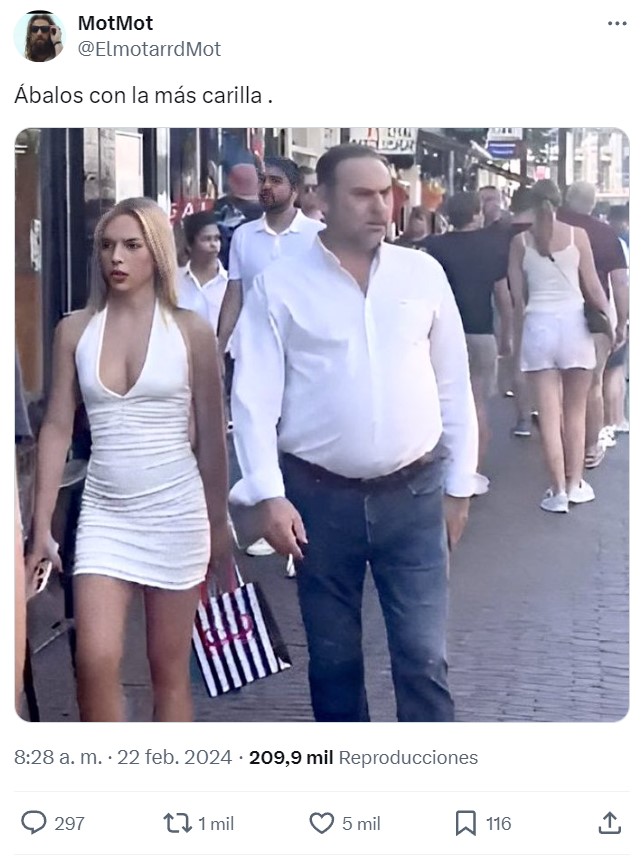





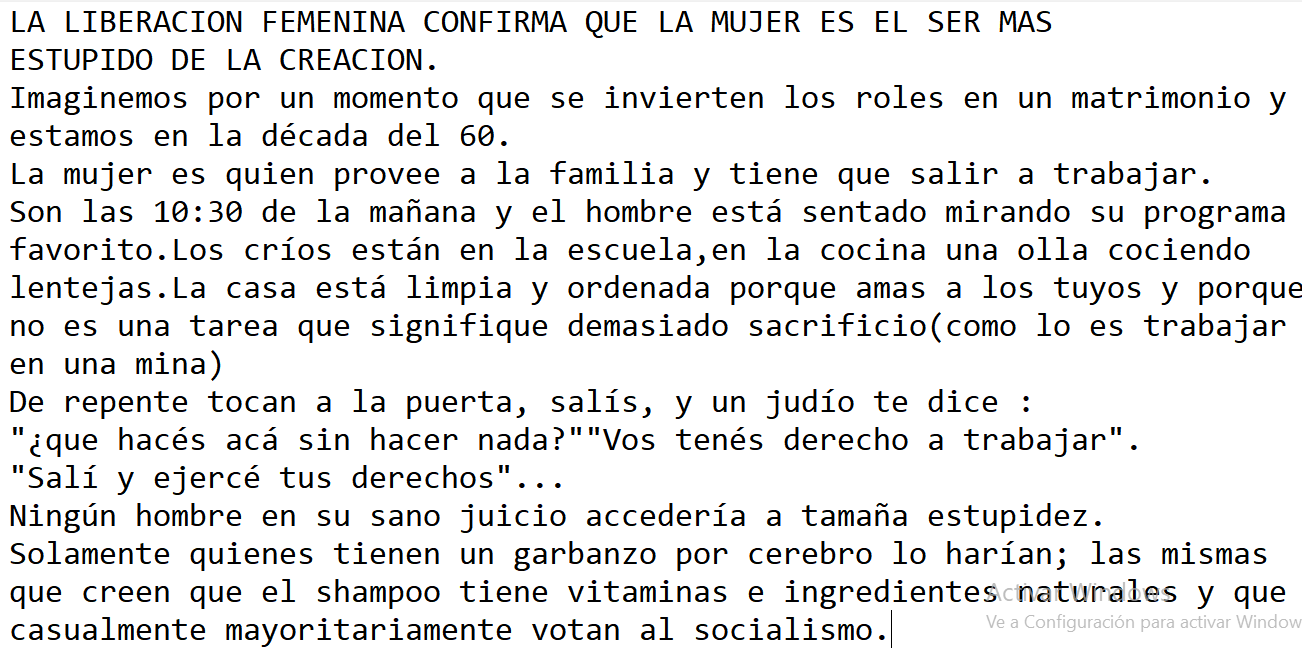
















 tomar otra frase célebre.
tomar otra frase célebre.
